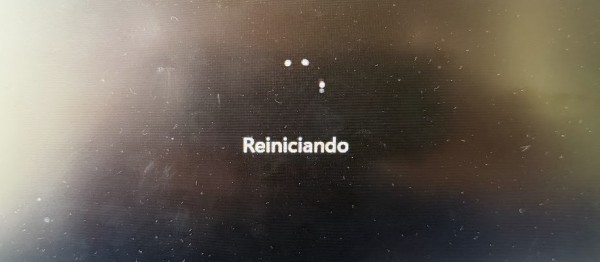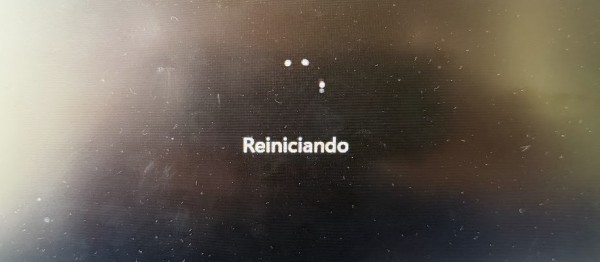
Este domingo comenzamos el tiempo de Adviento, y en las lecturas escucharemos a san Pablo diciéndonos «es hora de que despertemos del sueño» (Rom 13,11) y a Jesús reiterando el mismo mensaje: «Estad en vela» (Mt 24,42).
Con estas dos llamadas, tan similares, entramos de lleno en el espíritu del Adviento. Un tiempo, pues, para despertar, para estar atentos, para otear el horizonte e ir percibiendo en él los signos de la presencia de Dios que ya llega, y que nos nacerá en Navidad. Adviento también es un tiempo para identificar los boquetes de los que Jesús habla en el mismo pasaje: brechas por donde se nos puede ir el ánimo y los buenos propósitos, el deseo de ser buenas personas y de intentar vivir según el Evangelio.
En estos tiempos, en que vivimos inmersos en la revolución digital, quizá una analogía con la tecnología pueda servir para mostrar en qué consiste el tiempo que ahora empezamos. Sabemos que de vez en cuando hay que reiniciar un ordenador, o un teléfono. Hacerles un reset, o resetearlos, como decimos (usando un neologismo a partir del original inglés). Pues bien, a veces las personas también necesitamos un reset, y el Adviento nos da la oportunidad para implementarlo.
Reiniciamos el ordenador porque hay algo que no está funcionando bien: en el sistema persiste algún hábito dañino, un error que se ha quedado allí, molestando, y que debe ser subsanado. Y también reiniciamos el ordenador para acceder a actualizaciones que ahora están disponibles y que, una vez incorporadas al sistema, permitirán que todo funcione mejor.
Para reiniciar el ordenador hay que apagarlo. Lo mismo nosotros. De vez en cuando toca «apagar el sistema» en el sentido de acallar tantos ruidos que nos ensordecen, que nos llegan de todas partes y que no nos dejan pensar. Hay mucho ruido en la política, en las redes sociales, en las tertulias televisivas, y también hay ruidos que surgen de nuestro interior en forma de viejos rencores, de enemistades, de heridas abiertas que no hemos podido o sabido cerrar… son ruidos que nos llevan a acumular tensiones, ansiedad, agravios, perplejidades, angustia.
En Adviento, empecemos por apagar el equipo. Uno de los protagonistas de este tiempo es Juan el Bautista, que se fue al desierto: es decir, se alejó del ruido. De Juan podemos aprender su opción por negarse a vivir en medio de un torbellino de actividad, tragando información y ruidos sin parar, y sin tiempo para procesarlos. En el desierto, Juan ofrecerá un mensaje claro y novedoso porque porque ha sabido alejarse del ruido, y pensar, y comprender lo que Dios quiere de él.
Y, entonces, en Adviento, después de apagar el sistema, volvamos a prenderlo… con otra actitud. Podemos identificar qué funcionaba mal en nosotros: qué hábitos malsanos nos estaban molestando. Quizá habíamos entrado en un ciclo de negatividad y de pesimismo. Quizá habíamos empezado a beber demasiado, o a perder el tiempo en otras actividades que no nos aportaban nada positivo. Quizá habíamos empezado a inflamar un conflicto con alguien, a cultivar un odio, un rencor, que iban en augmento. En Adviento nos disponemos a reiniciar el sistema, nuestra vida, de cero, sin esos hábitos perniciosos.
Y, en Adviento, al prendernos de nuevo —al despertar—, también buscamos nuevas actualizaciones: nos disponemos a mirar a los demás con ojos nuevos, a iniciar hábitos más saludables. Nos disponemos a ver qué recursos existen a nuestro alcance, que hasta ahora no estábamos viendo o utilizando: personas a las que deberíamos escuchar un poco más, lecturas que podrían iluminarnos, acciones solidarias con los más pobres, que fortalecerán nuestra fe. Todo eso puede ser Adviento: un verdadero reset del corazón.